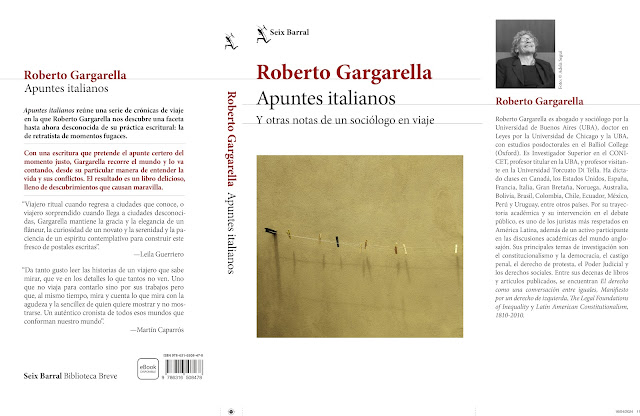Publiqué en Seul sobre (contra) el libro Contra la Corriente https://seul.ar/morgenstern-malamud/
Aquí presento la versión (bastante) extendida de ese texto, y con notas al pie
Juicios
de lesa humanidad, teorías interpretativas, y disputas penales. Discusiones en
torno al libro Contra la corriente, de Federico Morgenstern (Buenos
Aires, Ariel, 2024)
Roberto Gargarella
Introducción
En las líneas que siguen,
quisiera avanzar algunos comentarios sobre el libro recientemente publicado por
Federico Morgenstern, Contra la corriente. Confieso desde el comienzo
que tomaré al libro como excusa para reflexionar sobre temas de teoría jurídica
de primera importancia. Me refiero a cuestiones relativas a cómo debe
interpretarse el derecho (i.e., ¿de acuerdo a principios estrictos o -como
señala irónicamente Morgenstern- conforme a “la cara del cliente”); discusiones
relacionadas con el modo en que pensamos las garantías penales (i.e., ¿deben
aplicarse ellas a condenados por crímenes de lesa humanidad, como en el caso de
la prisión domiciliaria?); y disputas sobre los vínculos entre “derecho y
moral” (por ejemplo: ¿“moralizamos” indebidamente al derecho cuando pedimos
-como ocurriera en el caso “Muiña”- que un condenado por crímenes de lesa
humanidad no se beneficie por una norma que en apariencia no abarcaba a ese
tipo de delitos, y que rigió apenas meses, cuando él se encontraba prófugo?).
Al “tomar al libro como excusa” para discutir sobre estos temas, estoy seguro,
no estaré siendo injusto con el autor, que en buena medida hace lo mismo con
Jaime Malamud Goti: su excusa perfecta -tal como él confiesa al comienzo de su
obra- para “ajustar cuentas” con el “pasado y presente” del derecho argentino
(p. 38).
Antes de abordar
críticamente al libro, permítanme elogiar el emprendimiento y los logros de su
autor. Éstas serán, como otras veces, loas que precederán a (loas que anuncian)
una serie de críticas por venir (me interesará decir, en particular, que la
línea de argumentos principales que presenta el libro se basa en la
descalificación de las posiciones que se le oponen, y la presentación de los “adversarios
teóricos” en su peor o más absurda versión imaginable). En todo caso -aclaro-
los elogios que quiero ofrecer para la obra y para Federico Morgenstern (un
colega y ex alumno a quien aprecio y respeto) son por completo genuinos. A
favor del libro, y de quien lo escribe, quiero decir que se trata de un texto
muy bien escrito, ameno, muy divertido (con vocación de excéntrico), que gira
especialmente en torno a una figura excepcional, y que no ha conseguido el
reconocimiento público que su obra y acción pública (a veces heroica) sin dudas
ameritan: Jaime Malamud Goti. Jaime -también un querido y admirado colega- desempeñó
(junto con Carlos Nino, Genaro Carrió, Eduardo Rabossi, y Martín Farrell, entre
otros) un papel absolutamente decisivo en las primeras discusiones jurídicas que
se dieron en los inicios de la transición democrática. Él fue, sobre todo, una
figura decisiva en la arquitectura jurídica del “Juicio a las Juntas”, esto es,
el logro más importante, emocionante y digno de la perturbadora historia
jurídica argentina. Por esta sola razón -digamos, por la reivindicación que
hace de la figura de Jaime- el libro resulta valioso y digno de toda nuestra
atención.
Ahora bien, como deja en
claro Morgenstern, desde un comienzo, su libro es mucho más que eso -una
biografía de, o un reencuentro con Jaime Malamud Goti. Aunque “el espíritu del
libro es celebratorio” -confiesa el autor- se trata también de “un ajuste de cuentas
con el pasado y con el presente” del derecho argentino. Así, en la primera
parte de la obra, nos encontramos con un repaso sobre la vida e influencia de
Jaime Malamud Goti (sobre la política de derechos humanos en la Argentina y
sobre Morgenstern); mientras que, en la segunda, hay menos Jaime y más un
examen sobre el devenir “jurídico argentino en materia de lesa humanidad” (con
especial atención al trabajo del gran penalista que ha sido Marcelo Sancinetti,
y una serie importante de referencias hacia otros teóricos del derecho
relevantes -como Ernesto Garzón Valdés y Roberto Bergalli- y sus objeciones a
la política de derechos humanos de Alfonsín). A través de un relato tan rico
como deshilachado y arbitrario, el autor va llevando adelante su anunciado
“ajuste de cuentas”. Ello así, por un lado, discutiendo a renombrados
penalistas argentinos -Eugenio Zaffaroni, Julio Maier, Daniel Pastor entre
ellos; y por otro, defendiendo, un poco a los gritos, las posturas que él mismo
sostuvo, ya sea en debates públicos, ya sea como secretario letrado de Carlos
Rosenkrantz, en torno a los fallos y decisiones adoptadas durante la (así
llamada) “segunda ola de juicios de lesa humanidad”. En este último respecto, Morgenstern
presenta algunas ideas que tratará en un libro próximo que (conforme adelantara
en una conversación con Gustavo Noriega) estará destinado a criticar a quienes
piensan las decisiones jurídicas a partir de “la cara del cliente”. Más
todavía, en Contra la corriente, el autor bosqueja su propia aproximación
a la teoría del derecho: una teoría relacionada con la noción de los
“principios neutrales” defendida por el jurista Herbert Wechsler en los Estados
Unidos. En lo que sigue, me ocuparé de examinar sólo algunos de los muchos e
importantes “hilos” que el libro presenta y deja tendidos para que retomemos.
¿Principios neutrales?
Si el “sujeto” que
recorre la obra es Jaime Malamud Goti, un tema que la unifica parece ser el de
la aplicación estricta o “neutral” del derecho, un compromiso que Morgenstern
sostiene en modo polémico, políticamente incorrecto, y en directa confrontación
con lo que dicen (o les hace decir a) muchos de sus colegas. Morgenstern
batalla ferozmente, en su libro, contra una visión alternativa del derecho,
conforme con la cual “la identidad de los litigantes” -y no la letra de la ley-
aparece como la “variable decisiva” a la hora de pensar sobre las sentencias
judiciales. De acuerdo con esta postura alternativa, el derecho aplicable
aparece apoyado en “consideraciones construidas exclusivamente en función del
resultado deseado” (p. 43). Para que se entienda, esta visión, en la Argentina,
aceptaría renunciar a los principios y garantías básicos del derecho liberal,
si quienes son juzgados formaron parte del Proceso de Reorganización Nacional
(i.e., no les concedería la prisión domiciliaria, aunque tuvieran la edad para
reclamarla; o los mantendría en el encierro, aunque lleven años como procesados
sin condena). En el sostén de estas posturas, y por el modo en que lo hace,
Morgenstern se alinea con las posiciones defendidas por Andrés Rosler -uno de
sus mentores y principales referencias académicas.[1] Con Rosler, la obra de
Morgenstern muestra notables coincidencias de fondo -las (saludables)
obsesiones académicas que ellos comparten- y de forma -una vocación por incluir
algún chiste culto o adelantar comentarios políticamente incorrectos que, en
ocasiones, parece primar sobre la discusión del argumento sustantivo que presentan.
En lo personal, no
coincido en absoluto con los contenidos del argumento teórico que recorre el
libro (ni con los modos, más bien agresivos, en que se lo defiende). En todo
caso ¿por qué es que puede decirse que la línea ácida que define al libro -la
crítica a la visión que piensa el derecho de acuerdo con “la cara del cliente”-
resulta fundamentalmente implausible? Las razones son múltiples, comenzando por
el modo en que el autor reconstruye las posiciones que va a criticar. A dicha
reconstrucción le resulta aplicable el mismo tipo de críticas que Morgenstern
le dedica a la posición que objeta. Se advierten allí “consideraciones
construidas exclusivamente en función del resultado deseado”.
En efecto, debiera ser
obvio para cualquier lector (digamos así, “neutral”) que la posición que se
critica en el libro -hacer derecho de acuerdo con “la cara del cliente”-
resulta palmariamente indefendible: ¿quién podría (no digo admitir sino, al
menos) argumentar públicamente en favor de algo parecido a ello? ¿Conocemos
realmente a autores dispuestos a sostener una torpeza o enormidad semejante? Este
solo dato debería constituir un llamado de atención para quienes pretenden leer
el libro de Federico con la mejor buena fe posible. Buena parte de la
argumentación que presenta Contra la corriente (un libro que hace y
discute muchas cosas) se basa en la “construcción de un enemigo de paja” (precisamente
“en función del resultado deseado”). Esta decisión -presentar al adversario en
su peor versión o su versión más boba- es directamente contraria a la que
aconsejaba John Rawls, cuando decía que “una doctrina no es juzgada de ningún
modo hasta que no es juzgada en su mejor forma” (Rawls 2007, xiii).[2]
Frente a la posición
(ridícula, insostenible, y de hecho no sostenida por nadie) de quien propondría
que el derecho se oriente “conforme a la cara del cliente”, Morgenstern presenta
como correcta (“ganadora”) a la postura propia (o la de Rosler, o la del juez
Rosenkrantz): una victoria demasiado fácil. Al respecto, Federico toma como
modelo a la posición que defendiera Herbert Wechsler, en los Estados Unidos
-una postura que Wechsler desarrollara en polémica contra la result oriented jurisprudence (la que se
define conforme al resultado que pretende alcanzar). Para Wechsler, el “test”
que debía aplicarse en la resolución de los casos era el de los “principios
neutrales”. La pregunta clave, al respecto, es si el juez aplicaría el mismo
principio que aplica en el caso, si las personas beneficiadas por su decisión
fueran otras, que le generan desagrado político o moral. Tratando de ser
consecuente con el principio enunciado, Wechsler se hizo famoso (y ganó
atractivo para el iconoclasta Morgenstern) criticando el fallo más elogiado en
la historia de la jurisprudencia norteamericana -el fallo de la igualdad
racial; el que terminó con la segregación racial en las escuelas, Brown v. Board of Education (1952/1954)-
al que consideró inconsistente, y producto del mero deseo de los jueces de
alcanzar dicho resultado (igualitario). Wechsler sostuvo entonces que no podía
identificar, en el célebre fallo, cuál era el “principio neutral” igualmente
aplicable a “un Negro o a un segregacionista.”[3]
Dicho lo anterior, y sin
pretensión de refutar la teoría de Wechsler (que apenas he presentado), apunto
algunas ideas, sólo para comprender mejor el debate en juego.[4] Primero: la idea de que no es
posible o no es fácil encontrar un “principio neutral” aplicable a una decisión
como la de Brown es curiosa, apenas
se la piensa un poco. Son muchos los “principios neutrales” que, bajo
reflexión, se nos aparecen enseguida. Para citar solamente algunas propuestas
conocidas, el profesor Louis Pollak sugirió un principio del tipo “No majority
race should subjugate a minority race”. Ronald Dworkin (a quien el juez Learned
Hand contratara para discutir, justamente, su “Holmes Lecture” sobre Brown) pudo
sugerir un principio diferente: “todas las personas deben ser tratadas con
igual consideración y respeto.” Esto es decir -contra Wechsler o Morgenstern-
parece perfectamente posible subsumir Brown
bajo un “principio neutral”.[5] Segundo, y lo que resulta más
importante: la breve consideración anterior sugiere un problema más estructural
o de fondo, que afecta a la teoría de Wechsler, y explica en buena medida su
pérdida de fuerza y su caída en desuso. Parece haber “principios neutrales”
para todos los gustos (lo cual no es un argumento en contra, sino a favor, de
los principios “con contenido moral”). Decir, entonces, que una cierta
decisión jurídica se ajusta (o no) a un “principio neutral” implica, finalmente,
decir demasiado poco.
¿El derecho “conforme a
la cara del cliente”? Sobre el “2 x 1”, el devenir del caso “Muiña,” y la
existencia de desacuerdos interpretativos razonables
Frente a la aproximación
teórica que defiende Morgenstern (la, en su momento interesante, pero hoy
pálida y alicaída, teoría de Wechsler), nuestro autor presenta a la que define
como su contracara, esto es, la postura de Stanley Fish. Fish es un profesor de teoría literaria, posmoderno, seguramente
muy valorado por sus estudiantes y seguidores, pero que ningún juez ha tomado jamás
en serio, y que resulta completamente marginal dentro de la teoría jurídica
contemporánea. De acuerdo con Morgenstern, para Fish “lo que cuentan son los
compromisos morales” (p.45). Fish se quejaría porque -sigo citando a Federico-
“los argumentos basados en principios llevan a resultados horribles” (sic) y
“se hacen cosas malas” en su nombre (sic), cosas “contrarias a la agenda del
liberalismo” (ibid.). Me pregunto: ¿qué puede explicar la necesidad de colocar
en “el centro del ring” a un profesor de literatura, marginal en el derecho, a
la hora de ilustrar las inconsistencias de la teoría que se critica? ¿Qué
sentido tiene, por lo demás, recuperar de ese modo una postura como la de Fish,
que -conforme a la curiosa reconstrucción de Morgenstern- propondría dejar de
lado a los principios fundamentales del derecho porque generan resultados
“horribles” y “cosas malas”? ¿Qué explica dicha actitud, sino la vocación de
obtener una “victoria fácil”, ridiculizando al “enemigo”?
Ahora bien, la “victoria”
que busca obtener Morgenstern, con el respaldo de dicha desnivelada discusión,
no es un triunfo dentro del debate académico anglosajón (el autor aparece ajeno
a dicho debate, y las discusiones en torno a Wechsler y los “principios
neutrales” se diluyeron hace muchas décadas). Lo que le interesa el autor es
intervenir en la discusión política-jurídica argentina, para “ajustar cuentas”
contra algunos colegas que intervinimos en algunos debates particulares: los
relacionados con “la segunda oleada de los juicios de lesa humanidad”. Tales
debates incluyeron, en particular, polémicas jurídicas surgidas en torno a
ciertos fallos (“Muiña,” “Batalla”) y leyes (como la “ley interpretativa”
27362) en los que Morgenstern intervino de modo activo -así, en particular, a
través de argumentos luego utilizados desde la Corte Suprema, por el Juez
Carlos Rosenkrantz, a quien él asesorara en tales temas. Por las dudas, aclaro
que dicha pretensión (la de apelar a teorías abstractas para intervenir en la
discusión política local) me resulta comprensible y encomiable, más allá de que
no acuerde con los “argumentos” a los que recurre el autor para defender su
postura.
En este punto,
Morgenstern se muestra molesto con quienes adoptaron posturas diferentes de la
suya (o la de Rosenkrantz, o la de Rosler, o -en parte- a las del propio
Jaime). En particular, él aparece llamativamente irritado frente a posiciones
tomadas en los temas de lesa humanidad por algunos ex miembros del grupo de
asesores que trabajara con Carlos Nino -él menciona a mis amigos Marcelo
Alegre, Hernán Gullco, Roberto Saba, y a mí mismo. El problema (con él o con
ellos) se habría originado por las críticas que todos nosotros hicimos a la
decisión de la Corte en el caso “Muiña,” cuando el tribunal aplicó el principio
liberal de la “ley más benigna” -en este caso la ley “2 x 1” (desde nuestro
punto de vista, incorrectamente) en un caso de lesa humanidad.
Dejando de lado las
inaceptables provocaciones que formulara el autor, y que ninguno de mis amigos
merece, [6] voy a centrarme brevemente
en la disputa que el autor encara conmigo. Según parece, Federico identifica mi
visión en la materia como paradigmática de la de quienes, en la Argentina,
hacen derecho “mirando la cara del cliente”. De manera especial, él se aferra,
en su crítica a mi postura, a un texto que escribí hace muchos años,
primeramente en mi blog (seminariogargarella.blogspot.com), y en donde
hablara, entre otros temas, de “el test de la mirada” que Morgenstern describe
de un modo desopilante, y que genera miedo de solo leerlo. Conforme al test que
propongo -según la curiosa reconstrucción de Federico- “las garantías penales
quedarían supeditadas a que los acusados puedan ver a los ojos al resto de la
sociedad para convencerla de que son merecedoras de esas garantías” (p.43).[7] Contra mi postura (así
descripta), Morgenstern sostiene que el derecho debe “procurar la consistencia
y evitar el doble estándar” que aparece cuando “se condena a un oponente por
hacer o decir algo que sería excusado o aprobado” si lo hubiera hecho un “amigo
o aliado” (p. 56).
La discusión que se abre
en este punto -que me afecta directamente- es amplísima, pero aquí me
contentaré con marcar unas pocas cuestiones que espero nos permitan hablar de
los asuntos en juego en términos más generales. Lo primero que marcaría es que
su reconstrucción de una postura como la mía reproduce el problema que ya habíamos
detectado en su obra, en relación con su presentación de la posición con la que
rivaliza (el “derecho según la cara del cliente”) o en su resumen de una
postura como la de Stanley Fish (“estoy en contra los principios legales,
porque generan resultados horribles y producen cosas malas”). Quiero decir,
ante todo: no se puede hacer derecho o crítica teórica presentando al rival
en su versión más implausible o ridícula. En segundo lugar, yo, como tantos
críticos de “Muiña”, no objetamos el fallo de manera inconsistente y a partir
de un “doble estándar” (“no nos gustó porque favorecieron a un represor”). En
lo personal, hace décadas que defiendo posiciones principistas y garantistas al
extremo, en la materia (y por ello muy polémicas). Por partir de donde parto,
no he estado nunca de acuerdo con la negación de la prisión domiciliaria para
los represores a quienes, por su edad, les corresponde dicho beneficio; ni me
ha parecido jamás permisible el mantenimiento en prisión de personas procesadas
pero sin condena; o me he pronunciado por el valor de las comisiones de verdad;
o he criticado -para todos los casos, sin excepción- la privación de libertad
como “primera y común respuesta” del derecho.[8] Quiero decir, la crítica de
Morgenstern en la materia (crítica según la cual personas como yo mantenemos un
“doble estándar”) es por completo falsa: a mi pesar, defiendo cotidianamente
posiciones controvertidas, que generan respuestas agresivas hacia lo que digo,
desde los más diversos ángulos del espectro político. En tercer lugar (algo que
me resulta notable y llamativo) el texto que escribiera y en el que se basa
Morgenstern para criticarme (el del “test de la mirada”), argumenta
explícitamente contra los operadores jurídicos que recurren a artilugios
interpretativos para hacerle decir al derecho aquello que tienen ganas de que
el derecho diga. Esto es: como prefiere Morgenstern, el objeto de mi crítica
son las interpretaciones “cualunquistas” o cínicas del derecho.[9] Quiero decir, la crítica
de Morgenstern equivoca radicalmente su blanco, cuando me ataca por no hacer lo
que explícitamente hago; o me acusa por hacer lo que rechazo que se haga. En
cuarto lugar, y lo que es más importante, la crítica que yo, como tantos,
hicimos a un fallo como el de “Muiña,” lejos de basarse en la mera preferencia
por obtener un resultado determinado (result oriented jurisprudence), se
afirma en una postura garantista y principista, basada en una teoría
interpretativa razonable que, simplemente, es distinta de la que afirma
Federico. Quiero decir: la disputa en juego no es una que sitúa, por un lado, a
los “garantistas” que pretenden aplicar el derecho de modo estricto “caiga
quien caiga” y, por el otro, a los “salvajes” que quieren hacer trampas con el
derecho, para aplastar a sus enemigos. Se trata, más bien, de una disputa entre
garantistas que leen el derecho de modo diferente, a partir de los
razonables desacuerdos que los separan. Reconocer esto sería "tomar en
serio la discusión," y no “sobrarla,” de manera ofensiva o arrogante, para
dejar a los rivales “cantando karaoke.”
Para el caso particular
del fallo “Muiña,” me interesó sostener (no que Muiña debía ser privado de los
beneficios derivados de la vigencia del derecho penal liberal y la ley más
benigna, sino) que no era nada obvio que la persona del caso (no importa si era
un represor o un monje que había cometido crímenes aberrantes) pudiera alegar
en su favor una norma que rigió muy poco tiempo, mientras él estaba prófugo de
la justicia, y regía una amnistía para los crímenes de lesa humanidad (lo cual
nos permite reconocer que los legisladores dictaron el “2 x 1” sin reflexionar,
naturalmente, sobre el impacto que podía tener dicha medida en relación con los
crímenes aberrantes de la dictadura). En mi blog, ilustré la situación con este
ejemplo "¿Qué razón puedo alegar yo, frente a mis conciudadanos, para que
no me apliquen las penas vigentes en el 2000 (cuando cometí el crimen); ni las
vigentes en el 2002, cuando es electo el actual gobierno: ni las vigentes en el
2003, que es cuando me encuentran; ni las vigentes en el 2004, que es cuando me
condenan; sino las del 2001, que es cuando estaba prófugo?" Ello, sin
entrar a considerar todavía el hecho fundamental de que el régimen penal que
rige para condenados por lesa humanidad, se encuentra sometido a principios
(vinculados con el derecho internacional de los derechos humanos) que no son
idénticos a los que rigen sobre “presos comunes” (a ellos se refería la ley del
“2 x 1”). Quiero decir: el caso “Muiña” estaba lejos de tener una solución
obvia -la propiciada por Rosenkrantz o por Morgenstern. O, en otros términos,
el “derecho penal liberal” no se encuentra obviamente de su lado (y, por lo
demás, existen muy buenos argumentos -liberales- para sostener las posiciones
que afirman sus “adversarios”).
Por todo lo dicho, una
conclusión como la que me atribuye Morgenstern, conforme con la cual las
garantías constitucionales deben resultar -a mi criterio- dependientes de la
capacidad del acusado de (mirarnos a los ojos y) convencernos de que las
merece, es falsa (a sabiendas, diría), absurda y por lo tanto ofensiva: las
garantías constitucionales son incondicionales, y en todo caso el problema consiste
en delimitar los alcances precisos de su extensión. La mala noticia, en todo
caso, no es que el derecho liberal no rige, sino -simple y obviamente- que el
derecho actúa y se aplica dentro de un marco social de desacuerdos, que nos
obliga a pensar, precisar y justificar nuestras teorías interpretativas, en
lugar de simplemente darlas por buenas.[10] Morgenstern, en todo caso,
y frente a sus críticos, adopta la estrategia del “lecho de Procusto”:
asumiendo que quienes no pensamos como él tenemos determinada ideología que él
repudia, deduce que entonces debemos estar pensando lo que no pensamos; que
defendemos resultados que repudiamos; y que desconocemos garantías que
incondicionalmente reivindicamos: una pura “tontería en zancos.”
Sobre leyes y teorías
interpretativas
El último giro que trajo “la
saga Muiña” (giro interesantísimo, sobre el que he escrito, pero que aquí sólo
mencionaré de modo breve)[11] tiene que ver con la “ley
interpretativa” 27362. Dicha norma fue aprobada de forma unánime (menos un
voto) por el Congreso de la Nación, luego de una multitudinaria movilización
popular, y dispuso la inaplicabilidad del cómputo del ‘2x1’ a los crímenes de lesa
humanidad. La ley fue seguida de una nueva decisión (razonable) de la Corte, en
“Batalla” (con disidencia de Rosenkrantz), para revertir su decisión previa en
“Muiña”.[12]
Para Morgenstern y su círculo, la resolución de todo ese proceso (críticas a
“Muiña”-movilización popular- ley interpretativa aprobada de forma casi
unánime- “Batalla” revirtiendo “Muiña”) representó un escándalo jurídico (“la
muerte del derecho penal liberal en la Argentina”).
Desde mi punto de vista,
lo ocurrido nos habla de una situación difícil y trágica, pero no de un horror
jurídico que derivó en (algo así como) el fin del derecho penal liberal en la
Argentina. Para comenzar por lo obvio: debe resultar claro para cualquiera,
apenas mira a su alrededor, que nada de lo ocurrido desde entonces (desde la
decisión de “Muiña,” digamos) representó, de ninguna manera, el colapso del
derecho penal liberal en la Argentina. Las garantías penales regían entonces y
siguieron rigiendo desde entonces, y ningún analista serio puede sostener (algo
así como) que “se terminó el estado de derecho en la Argentina”. Nadie piensa
que haya habido un “antes y un después” en materia de garantías, a partir del
caso “Muiña.” Otra cosa es mantener -como yo también lo hago- que nuestro
derecho penal, desde siempre (y de forma por completo independiente de “la saga
Muiña”), convive con situaciones anómalas e indefendibles (i.e., procesados
detenidos sin condena, durante años: ya sea sujetos que han cometido faltas
menores, como el tráfico de estupefacientes, ya sea criminales de lesa
humanidad).
Morgenstern o Rosler
parecen sostener, en cambio, la tesis de “un antes y un después” de “Muiña”. Permítaseme
señalar, como nota al pie, que es curioso que Morgenstern se refiera al
desmoronamiento del derecho penal liberal en la Argentina, a partir de la
discusión de un caso difícil y muy acotado (la aplicación de los beneficios del
“2 x 1” a los condenados por crímenes de lesa humanidad), a la vez que celebra
el coraje cívico y la “adultez” de Jaime Malamud Goti (el “adulto en la sala”,
p. 173) al redactar y propiciar la controvertida “ley de obediencia debida”.
Como dijera Nino, en su momento, dicha ley implicó vulnerar gravemente el
principio de igualdad ante la ley, reivindicando socialmente a quienes habían
secuestrado y torturado.[13] En todo caso, cabría
señalar que, si hubo una quiebra grave del derecho penal liberal (una
construcción del derecho a partir de “la cara del cliente”), en la Argentina,
fue a partir de esa “ley de obediencia debida” que -debe quedar claro- excedía
indebidamente los compromisos anunciados en campaña, por el Presidente Alfonsín
(como se le criticó en los debates legislativos, la “obediencia debida” abarcó
casos de secuestros extorsivos o de tortura que se asumían originalmente
excluidos de cualquier “obediencia razonable” o “esperada”: se trataba de
excesos inaceptables, y que la “ley de obediencia debida”, a pesar de las
limitaciones que establecía, todavía receptaba como “obediencias debidas”).
Repito, entonces: ¿cómo celebrar la “adultez” de Jaime, al propiciar esa “ley
de obediencia debida” y, al mismo tiempo, desgarrarse las vestiduras por el
colapso del derecho penal liberal, con la interpretación del “2 x 1” (cuestión
a la que Federico denuncia como la llegada de un derecho penal “conforme con la
cara del cliente”)? ¿Será, simplemente, que lo que se busca con el libro es
otra cosa (i.e., privilegiar los comentarios polémicos o políticamente
incorrectos, con completa independencia de toda preocupación por la
“consistencia” y ausencia de “doble estándar” que se reclama desde las primeras
páginas)?
De manera similar, Rosler,
en el texto citado de 2018 (sobre “el estado de derecho para todas las
estaciones”), trivializa el conflicto interpretativo en juego declarando,
simplemente, que el Congreso se equivocó al dictar la ley interpretativa, y que
la Corte se equivocó también, en “Batalla”, al reconocerle valor a esa ley.
Ello así como si, de algún modo, y a través de dicho proceso, se hubiera
buscado ajusticiar a los enemigos del pueblo, vulnerando lo establecido por el
derecho argentino. Subraya Rosler: “semejante disposición” -la ley 27362- “es
claramente inconstitucional, tal como surge hasta de una muy rápida lectura del
art. 18 de la Constitución”. Según entiendo, éste es, precisamente, el tipo de
afirmaciones arrogantes que no podemos hacer: frente a un caso difícil, que nos
exige un enorme esfuerzo interpretativo, y en el que intervienen la ciudadanía,
todo el Congreso y la Corte, con posiciones compartidas, afirmo que, en verdad,
el que lleva la razón soy yo, proclamando que la resolución del caso es
“claramente inconstitucional”, según la rápida lectura que hago del artículo
18. Reclamaría, frente a tales dichos, un poco de modestia constitucional
-alguna duda sobre la fortaleza y “verdad” de la propia posición.
Para que se entienda lo
señalado: no estoy afirmando que la interpretación correcta de una norma
controvertida es la que surge del otro lado de la ecuación, esto es, la que
ocasionalmente (“en la plaza”) recibe respaldo mayoritario. Estoy simplemente
resistiendo la postura elitista que afirma “yo soy quien entiende el
significado del derecho; todos los demás están haciendo derecho conforme con la
cara del cliente” (haciéndole “trampa” al derecho para condenar a su enemigo). Esto
no es así: no discutimos, aquí, sobre si vamos a respetar o no el principio de
“debido proceso” o “ley más benigna”, sino sobre la aplicación del principio de
“ley más benigna” en un caso muy difícil. El caso era difícil, insisto, por
varias cuestiones a las que me refería en mi texto del 2018: i) el legislador
dictó la ley del 2 x 1 consciente de que los beneficios que dicha ley reconocía
no iban a aplicarse sobre los delitos de lesa humanidad, entonces amnistiados;
ii) el delito en cuestión (desaparición de personas) es un delito “continuo”,
que por lo tanto el acusado “lo seguía cometiendo” (el Código Penal y el
principio de ley más benigna aludiría en cambio a delitos ya terminados); iii)
los crímenes de lesa humanidad siempre “corrieron por cuerda separada” en
relación con los demás delitos, tanto por su gravedad, como por las exigencias
de la comunidad internacional en la materia.
Tales situaciones no
representan un “invento” destinado a manipular al derecho a nuestro gusto
(conforme con “la cara del cliente”), a partir de la “excusa” de una grave
dificultad interpretativa. Esto es, sin embargo, lo que sugiere Rosler en su
texto del 2018, cuando sostiene -banalizando la discusión una vez más- que “no
faltan los acólitos de Chavela Vargas que creen que la sola existencia de gente
que cree que la ley del 2 x 1 requiere una ley interpretativa demuestra que la
ley del 2 x 1 no es clara”. Desde mi punto de vista, nos enfrentábamos entonces
a una trágica cuestión interpretativa, propia de un caso muy difícil, y optamos
por buscar la respuesta de un modo que, en principio, podemos considerar
democrático y constitucional, esto es, recurriendo a todo nuestro aparato
institucional, en sus máximos niveles (incluyendo al Congreso, que respondió de
forma casi unánime, y a los tribunales, que incluyeron la intervención de la
Corte, es decir, a su máxima instancia). En una democracia constitucional, dicha
vía de respuesta -o, más bien, el procedimiento escogido para obtenerlo-
resulta, en principio, razonable y sensato: se trata del modo en que las
democracias consolidadas buscan actuar, esto es, consultando a los órganos
democráticos y habilitando la intervención de todos sus organismos de control.
Lo dicho nos refiere a (o
torna visible) un último punto, que aquí meramente menciono, y que tiene que
ver con las teorías interpretativas. El hecho es: lo admitamos o no, siempre
recurrimos a teorías interpretativas, para dar respuestas a los interrogantes y
dudas jurídicas que se nos aparecen. Estamos interpretando el derecho (o
directamente proponiendo, de forma más o menos explícita, una teoría
interpretativa) cuando decimos “el problema se resuelve así porque es lo que
dijo el constituyente”; o “esto es lo que había escrito (Juan Bautista) Alberdi
en su proyecto originario;” o “esto es lo que significa la expresión ‘más
benigna’ según el diccionario”; o “ésta es la conclusión a la que llega toda la
doctrina comparada;” o “esto es lo que establece la Declaración de los Derechos
Humanos”; o “esto es claramente inconstitucional, como se deduce de la rápida
lectura que hago del artículo 18”. Cualquiera de estas afirmaciones nos
compromete con una particular teoría interpretativa (originalista; del “living
tree”; teleológica; de interpretación literal; etc.). Quiero decir: el mundo de
la interpretación jurídica no se divide entre quienes nos proponemos
interpretar el derecho y quienes simplemente “lo leen” y nos revelan su sentido
“verdadero”. El mundo jurídico se divide, más bien, entre doctrinarios que
sostienen teorías interpretativas diferentes. La teoría interpretativa por la
que yo abogo (y que no voy a defender aquí, porque ya lo he hecho en otros
lados), tiene que ver con las concepciones “dialógicas”, y sostiene que, ante
los casos difíciles (i.e., cómo pensar el aborto, o el matrimonio igualitario,
o las leyes del perdón), lo mejor que podemos hacer es (no votar simplemente,
ni imponerle a nadie nuestra visión sino) recurrir a un proceso de discusión
colectiva, que incluya a la sociedad civil, y a todo el aparato institucional y
de controles del que disponemos.[14] En tal sentido, y por
ejemplo, la discusión que iniciamos en el 2018 sobre el aborto (y, entonces,
cómo interpretar ideas como las de “vida” o “libertad” o “dignidad” en temas de
salud reproductiva, a la luz de nuestro derecho “local” y el derecho
internacional de los derechos humanos) representa una excelente muestra del
tipo de procesos por los que abogo: frente a nuestros más fundamentales
desacuerdos jurídicos, necesitamos abrir una discusión pública, en la que
intervenga, en lo posible (y como ocurriera entonces) toda la sociedad, y en la
que participen, de forma también protagónica, todo nuestro entramado
institucional, incluyendo obviamente al Congreso y a la Corte Suprema. No digo
que todos los casos posibles puedan o deban resolverse así, sino que señalo que
hay muchas formas razonables de pensar y resolver los desacuerdos jurídicos que
tenemos (y no una sola: la que se sostiene en libros como Contra la
corriente).
Conclusión
Concluyo volviendo al
comienzo. Me interesó, en las páginas anteriores, tomar la ocasión de la
llegada de este nuevo libro de Federico Morgenstern -que celebro- para debatir
sobre algunos de los muchos temas, y las muchas cuestiones jurídicas
fundamentales que la obra plantea. El libro de Morgenstern nos ayuda a
revalorizar el enorme valor del trabajo y los aportes realizados por un jurista
algo olvidado -Jaime Malamud Goti; nos fuerza a repensar cuestiones
fundamentales de teoría interpretativa; nos exige discutir sobre los modos en
que pensamos sobre los casos difíciles en la Argentina (muy en especial, los
relacionados con los juicios de lesa humanidad); nos sugiere volver a indagar en
torno a las relaciones entre derecho, moral y política, etc. Por todas las
razones anteriores, y más allá de las muchas críticas que me merece, quiero
aplaudir la publicación de Contra la corriente, el importante estudio
que nos presenta Federico Morgenstern.
[1] Andrés Rosler, Si quiere una garantía compre una tostadora,
Buenos Aires: Ediciones del Sur (2023).
[2] John
Rawls, Lectures on the History of
Political Philosophy, Harvard U.P. (2007).
[3]
Wechsler presentó esa
postura, entonces polémica, en su conocida “Holmes Lecture”, que ofreciera en
la Universidad de Harvard de 1959, un año después de otra notable “Holmes
Lecture”, elaborada por el juez Learned Hand, también de modo crítico hacia el
fallo Brown (en el caso de Hand, en
razón de la actitud “activista” asumida por los jueces).
[4]
Tal vez tenga sentido
recordar que Wechsler argumentó, en su momento, desde una escuela floreciente
(algo conservadora) -la del Legal Process- que abogaba por la estricta
separación entre “derecho y política”, y buscaba diferenciarse de la influyente
escuela (algo progresista) de los “Realistas” (Legal Realists) quienes, a
comienzos del siglo xx, describían al derecho vigente como uno íntimamente
vinculado con (sino directamente dependiente de) la política.
[5] Valga decir, por lo demás, que ya
hace mucho tiempo que nadie parece “discutir Brown”, o pensar que el mismo nos
refiere a un fallo “político”, o propio de una facción “progresista” o
“conservadora”, deseosa de imponer su visión sobre la visión contraria. Dentro de la doctrina, tanto conservadores
como liberales parecen estar plenamente de acuerdo con él: ya nadie lo
cuestiona seriamente. En tal sentido, y
por ejemplo, Cass Sunstein (el constitucionalista más leído de las últimas
décadas), en uno de sus últimos libros, directamente presenta a Brown como
principal ejemplo de un “caso de referencia” o benchmark. Cass Sunstein,
How to Interpret the Constitution, Princeton
University Press (2023).
[6] En su interesante conversación con
Gustavo Noriega, Morgenstern llega a responder -de forma insolente y temeraria-
que “el problema no es Nino, sino los discípulos de Nino…que hicieron karaoke
con su obra” (al minuto 12 de la conversación).
[7]
De modo similar, Rosler
formula la pregunta (absurda, en el sentido de que nadie podría responderla por
la afirmativa) de si quienes “son dignos de contar con las garantías penales
son quienes puedan convencer a la sociedad de sus merecimientos morales, probablemente
en una plaza”.
Ver, Andrés Rosler,
“El Estado De Derecho Para Todas Las Estaciones” En Disidencia https://endisidencia.com/2018/12/el-estado-de-derecho-para-todas-las-estaciones/ (8/12/2018)
[8] Roberto Gargarella, Castigar al
Prójimo, Buenos Aires, Siglo XXI (2016).
[9] Critiqué entonces a un "derecho
penal cínico u oportunista,” que veía “promovido, en particular, por muchos
practicantes especialistas en lidiar con imputados millonarios, que necesitan
que el derecho penal no sea sensato y asequible a todos, sino una maraña de
confusiones técnicas que nadie reconoce bien, y que permiten que en el “río
revuelto” ganen los abogados mejor conectados –los que tienen vínculos con
funcionarios judiciales capaces de inventar lecturas cualunquistas, por
completo irrazonables, del derecho." https://seminariogargarella.blogspot.com/2017/05/como-pensar-la-garantia-de-la-ley-penal.html
[10]
En
este sentido, el “test de la mirada” al que me refiero, y que ridiculiza
Morgenstern, no es un principio decisorio ni un criterio jurídico que aconsejo
adoptar a los jueces, sino un “test moral” (que tomo del filósofo político
Philip Pettit), destinado a ayudarnos a pensar a nosotros, ciudadanos, sobre
situaciones morales controvertidas o “casos difíciles” (en Pettit, casos
vinculados con la libertad y la falta de libertad; y, en mi caso, sobre dilemas
jurídicos). Lo propuse entonces, como parámetro para ayudarnos a reflexionar
sobre dilemas de interpretación jurídica: Me pregunté entonces ¿puede alguien
mirarnos de frente y decirnos que el derecho debe ser interpretado de modo tal
que lo proteja, frente al crimen que cometiera, a partir de una norma referida
a otro tipo de crímenes, que rigiera apneas meses, y aplicada durante el tiempo
durante el cual él se encontraba prófugo de la justicia? Una pregunta semejante
no pretende afectar ni socavar ninguna de las garantías penales y
constitucionales que nos corresponden (debido proceso, defensa en juicio, ley
más benigna): todas ellas quedan vigentes y activas, independientes de este
tipo de razonamiento. Otra cosa es la decisión sobre lo que la doctrina llama
“casos difíciles”, donde tenemos dudas sobre el alcance exacto de una norma. Por
ejemplo: ¿cómo tratar la “lluvia” de excepciones y nulidades que suelen
plantear los abogados de los grandes criminales, para demorar o impedir el
inicio de una causa? Plantearse esa pregunta y tratar de evitar abusos, es
totalmente compatible con el pleno compromiso con el resguardo de todas las
garantías penales. La situación tiene algún paralelo con el caso Riggs vs.
Palmer, 115 N.Y. 506 (1889), que interesara tanto a Ronald Dworkin en los
Estados Unidos, como a Genaro Carrió en la Argentina. Carrió -un positivista
hartiano- se refirió al caso como el del “nieto apurado”, esto es, el caso del
nieto que mataba a su abuelo, para cobrar la herencia que le tocaba, luego de
cumplir su condena. La teoría del derecho se preguntó, durante años, si ese
nieto tenía derecho a cobrar su herencia, luego de matar a su abuelo, y la
pregunta recorrió la historia del derecho, desde entonces. El caso se convirtió
en paradigmático para pensar la relación entre derecho y moral, desde hace más
de un siglo, y nadie se planteó nunca que reflexionar sobre los interrogantes
allí planteados llevaba al colapso del estado de derecho. Con lo que quiero
decir que se trata de preguntas que no son ridículas ni absurdas, y que no
deben ser presentadas como si tuvieran una única y obvia respuesta -la del
“cumplimiento de la letra ciega de la ley”- que pone a todos quienes la
confrontan en la vereda de los moralistas o los ridículos.
[11] Ver, por ejemplo, el texto que
publicara entonces en el Diario Clarín, el 4/12/2018
https://www.clarin.com/opinion/ley-2x1-interpretacion-constitucion-nuevamente-debate_0_Lix8CmdQP.html
[12]
La
Corte sostuvo al respecto -y, para mí, de forma muy razonable- que “La
existencia de leyes interpretativas como la 27362, que establecen el
significado que debe dársele a una ley sancionada con anterioridad (en el caso
la ley 24390), ha sido pacíficamente reconocida por la Corte Suprema de
Justicia (doctrina de Fallos 134:57; 187:352, 360; 267:297; 311:290 y 2073), a
condición de que dicha norma pueda ser objeto de control judicial. Este control
abarca tanto el análisis respecto de si la ley –más allá de la denominación que
le asignen los legisladores- califica como ‘interpretativa’ (a este escrutinio
los jueces lo llamaron “test de consistencia”), como así también el estudio
respecto de si su contenido es razonable y no violenta ningún derecho fundamental
(a este estudio los magistrados lo llamaron “test de razonabilidad”)…Respecto
del “test de consistencia” los jueces Highton de Nolasco y Rosatti concluyeron
que la ley 27362 encuadra dentro del marco ‘interpretativo’ porque no modifica
retroactivamente la legislación penal en materia de tipificación delictual o de
asignación de la pena, sino que aclara como debe interpretarse la ley aplicable
al caso…”
[13]
Carlos Nino, Juicio al mal
absoluto, Buenos Aires: Siglo xxi (2015).
[14] Roberto Gargarella, El derecho
como conversación entre iguales, Buenos Aires: Siglo xxi (2023).

.jpg)